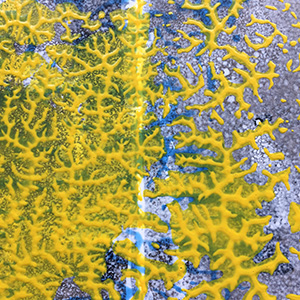«…Una forma de lograr que las empresas cumplan con esta función social son regulaciones como la aquí reseñada, cuyos efectos extraterritoriales progresivamente tendrán réplicas para nuestras empresas. Estas deberán ser capaces de demostrar que, como parte de la cadena de suministro, respetan los derechos humanos, en el orden social y medioambiental…»
Gradualmente van surgiendo en las legislaciones comparadas textos dotados de coercibilidad que plantean a las empresas de mayor tamaño, la obligación de respetar los derechos humanos en su cadena de suministros o bien a implementar procesos de debida diligencia en todos sus procesos.
Tales normas son necesarias, aun cuando desde una primera mirada pueden parecer redundantes. En efecto, toda empresa, como sujeto de derechos y obligaciones, está sometida a la obligación de un actuar diligente. De esta forma, si en el desarrollo de su actividad produjera algún daño se desencadenarían las consecuencias civiles propias del derecho común (artículo 2329, en nuestro Código Civil), en la medida en que este pudiese imputarse a un actuar negligente.
Aun así, tales disposiciones son necesarias porque, en primer término, ponen a cargo de las empresas un deber de vigilancia que, hasta ahora, no era evidente. En segundo lugar, ellas permiten configurar una responsabilidad infraccional que, por ejemplo, puede dar lugar a la aplicación de multas.
Entre las normas aludidas destaco particularmente la ley francesa relativa a la vigilancia de las sociedades matrices y las empresas contratistas, la ley alemana sobre diligencia debida de las empresas respecto de las cadenas de suministro, la ley de los Países Bajos sobre debida diligencia en materia de trabajo infantil, la ley suiza que establece la obligación de implementar procesos de debida diligencia y la Ley de Esclavitud Moderna de 2015 de Reino Unido. España, por su lado, cuenta con el anteproyecto de ley de protección de derechos humanos, de la sostenibilidad y de la diligencia debida en las actividades empresariales transnacionales. Los textos emanados de la Unión Europa vigentes y en estudio van en el mismo sentido. Es dable pensar que se trata de un fenómeno en expansión.
En Chile no hay tales normas, podría pensar alguien con razón. A pesar de ello, es del caso que lo que afecta a una empresa en alguna parte del mundo repercute en una empresa chilena, entre otros casos, cuando esta sea proveedora o suministradora de la empresa europea sometida a las leyes antes reseñadas.
Conforme a la definición prevista por el Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP), se entiende por cadena de suministro “los distintos eslabones que se suceden en una compañía, es decir, desde las materias primas hasta el producto terminado que llega al consumidor final. Este proceso conlleva actividades de suministro, fabricación y distribución de los productos además de la gestión de los flujos en los distintos canales de distribución, entre proveedores, clientes y consumidores finales”.
Por ello, tales normas pueden concernir a empresas chilenas, pues serán evaluadas por las contrapartes europeas a fin de que estas puedan dar cumplimiento a sus obligaciones y no ver así comprometida su responsabilidad civil y administrativa. Los sectores económicos primarios están particularmente concernidos por esta materia.
Una norma pionera, que usaremos como prueba de nuestra afirmación, es la ley francesa Nº 2017-399, de 27 de marzo de 2017, que establece el deber de vigilancia de las sociedades matrices y de las empresas mandantes.
En virtud de esa norma se ha insertado en el Código de Comercio francés el artículo 225-102-4, el cual concierne a toda sociedad que emplee, al cierre de dos ejercicios consecutivos, al menos 5 mil trabajadores (directamente o considerando sus filiales directas o indirectas cuya sede social esté fijada en territorio francés o en el extranjero).Observemos que esta norma encuentra su legitimidad en virtud del principio de la nacionalidad, lo que permite aplicarla aun cuando los hechos tengan lugar en el extranjero.
Dicha norma prevé la obligación de diseñar e implementar un plan de vigilancia relativo a la actividad de la sociedad, pero también respecto del conjunto de filiales o sociedades que ella controla.
El plan consiste en establecer medidas de vigilancia razonables que permitan identificar los riesgos y prevenir los atentados graves contra los derechos humanos, las libertades fundamentales, la salud y la seguridad de las personas, así como contra el medioambiente. Lo anterior se ve aparentemente limitado a los atentados que resulten de las actividades de la sociedad y de las sociedades que ella controla directa o indirectamente. Pese a ello, también se incluyen aquellos atentados que provengan de sus subcontratistas o proveedores con los cuales existe una relación comercial establecida. Notemos que, en este último caso, la responsabilidad solo concernirá a la empresa matriz en la medida en que las vulneraciones provengan de actividades del subcontratista o proveedor que estén vinculadas a su relación comercial.
Llama la atención la exigencia de que el plan sea elaborado de forma pluripartita; en asociación con las partes interesadas de la sociedad, en el marco de iniciativas en el seno de las filiales, o bien, en la escala territorial.
En cuanto a las medidas que comporta el plan, se ha destacado que esta ley contiene parámetros muy similares a los establecidos en los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos de la ONU. Entre ellas destacamos las obligaciones de establecer una cartografía de los riesgos, analizarlos y jerarquizarlos; la de prever procedimientos de evaluación regular de las filiales, y de los subcontratistas o de los proveedores con los cuales se mantiene una relación comercial establecida, entre otras.
Habida consideración que este tipo de normativa permite una mayor transparencia en favor de los accionistas es que el plan de vigilancia y el informe de su puesta en obra deben ser publicados e incluidos en el informe de gestión que el directorio debe presentar a la asamblea de accionistas.
En caso de constatarse un incumplimiento, debe señalarse este hecho formalmente a la sociedad, quien tiene un plazo de tres meses para subsanar. En caso contrario, la jurisdicción competente puede ordenar dicho cumplimiento.
La multa por la mera infracción alcanza los 10 millones de euros, aplicándose el principio de la proporcionalidad, en consideración a sus circunstancias y las de la persona del autor.
En tal caso de producirse un daño, el monto de la multa puede ser aumentado hasta los 30 millones de euros en función de la gravedad y las circunstancias en que se produjo la falta y el daño.
Más allá de los principios que guían la responsabilidad civil, esta normativa obedece a la lógica del sistema de libre mercado. Ella implica que como sociedades hemos considerado que la libre actividad empresarial es el modo más eficiente de crecer en bienestar. De ello se deriva que el rol de las empresas no solo es el de maximizar la riqueza de sus propietarios, sino también la prosecución del bienestar general. Entenderlo de otra manera equivale a pensar que el sistema solo sirve a unos pocos.
De ello se deriva que la empresa es sujeto de una serie de obligaciones cuya finalidad última es obtener el bien común. Una forma de lograr que las empresas cumplan con esta función social son regulaciones como la aquí reseñada, cuyos efectos extraterritoriales progresivamente tendrán réplicas para nuestras empresas. Estas deberán ser capaces de demostrar que, como parte de la cadena de suministro, respetan los derechos humanos, en el orden social y medioambiental.